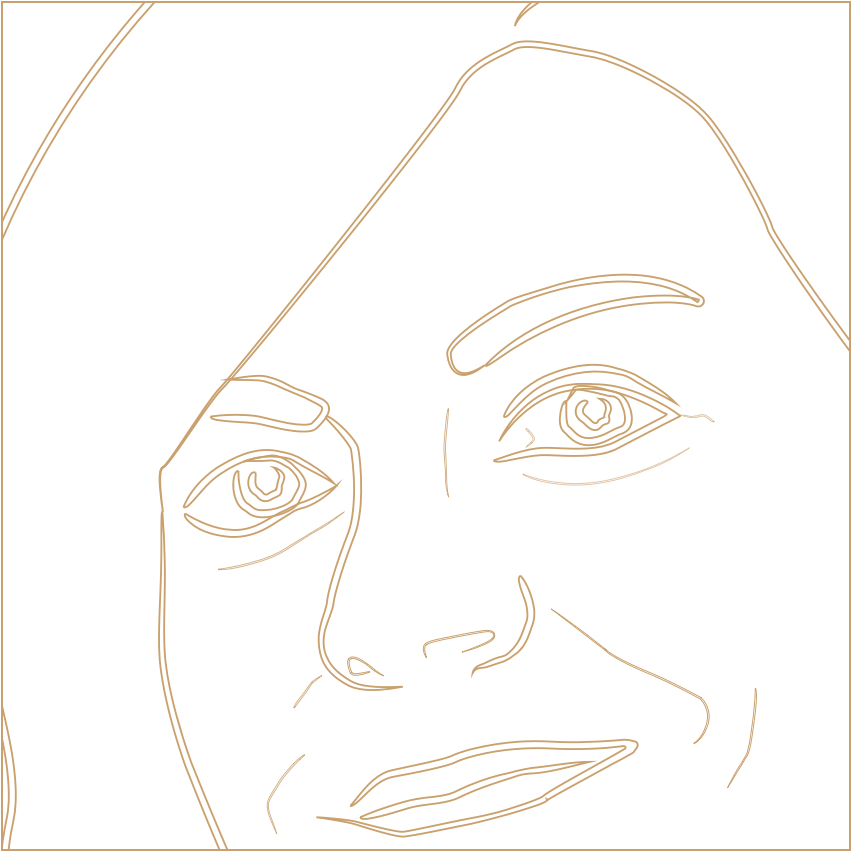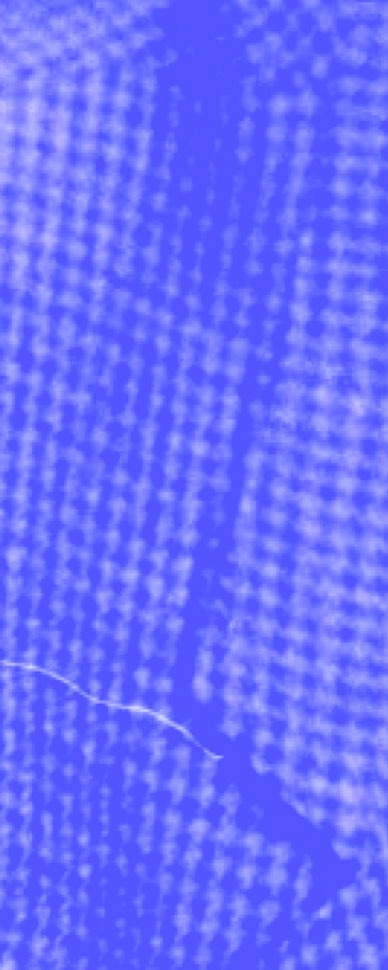En el final de 2011, Alfredo Pérez Rubalcaba se debatía en un dilema político y personal. En cualquier otra circunstancia, nada le habría gratificado más que ser elegido por sus compañeros secretario general del Partido Socialista, al que amó con pasión. Un amor no siempre correspondido: los militantes socialistas, que siempre lo respetaron por su capacidad y solvencia, solo lo reconocieron realmente como “uno de los nuestros” a partir de su período como portavoz parlamentario, en la primera fase del Gobierno de Zapatero. Siendo un sentimental camuflado —aunque muy pocos conocíamos esa debilidad de Alfredo—, él ansiaba el afecto de su partido más que cualquier posición de poder.
Sin embargo, la lógica política le decía que no era razonable aspirar al liderazgo partidario inmediatamente después de haber perdido unas elecciones de forma aplastante. Ciertamente, ninguna persona honrada podía achacarle la responsabilidad de aquella derrota, que estaba escrita en piedra desde el 12 de mayo de 2010. De hecho, en aquellas fechas ningún otro candidato socialista habría podido retener el apoyo de 7 millones de votantes y obtener 110 diputados. En ese momento era, de lejos, el miembro del Gobierno y del PSOE más respetado por la opinión pública.
Lo cierto es que él había encabezado la candidatura aun teniendo plena consciencia de lo que le esperaba. En aquella amarga campaña electoral solo tuvo un momento feliz: cuando, el 20 de octubre de 2011, ETA anunció el final definitivo de su actividad terrorista. Faltaba exactamente un mes para las elecciones y Rubalcaba frenó en seco cualquier intento de usar la rendición de la banda como baza electoral en su beneficio —lo que podría haber hecho con toda legitimidad—.
Responsabilidad con el partido
Tras la derrota electoral, la vocación y la razón lo impulsaban hacia la puerta de salida. Dentro y fuera hubo quienes le reclamaban pista libre. Pero a la vez, Rubalcaba sabía que el PSOE afrontaba un momento crucial de su historia y que existía un riesgo cierto de que la centenaria organización entrara en una deriva disolvente. Durante semanas trató de persuadir a otros dirigentes del partido para que dieran el paso. Ninguno de ellos estuvo disponible: coincidían todos en que únicamente Alfredo podría mantener al partido en pie, al menos durante la primera fase de la travesía del desierto. Así que, violentándose racional y emocionalmente, se encaminó a un segundo ejercicio de responsabilidad.
Ganó aquel congreso de Sevilla por la mínima. Algunos de los perdedores de aquella votación no le dieron, a partir de ese día, ni un segundo de tregua. A la dificultad de la situación se añadió el aprieto cotidiano de sortear el fuego amigo, evitando abrir una nueva brecha en un partido extremadamente herido y debilitado.
Rubalcaba supo desde el principio que no era él el llamado a liderar el futuro del PSOE. Su misión era, simplemente, mantener el barco a flote y garantizar que el PSOE tuviera un futuro. Por otra parte, el país estaba metido de lleno en la crisis económica y se veía venir el desafío secesionista del nacionalismo catalán. No había margen para una oposición de tierra quemada que, por otra parte, no habría sabido practicar quien comprendía como nadie la lógica del Estado.
Una oposición firme y leal
Decidió enfocar su período como secretario general haciendo lo que consideraba más útil y, además, se ajustaba mejor a su personalidad política.
Trató de contribuir, desde una oposición firme y leal a que España resolviera de la mejor forma posible sus dos grandes desafíos del momento: la crisis económica —de la que la sociedad hacía corresponsables a los dos grandes partidos—, y la crisis territorial que se veía venir por la radicalización independentista del primer partido de Cataluña.
Discrepó abiertamente de la política económica del Gobierno del PP, pero se cuidó de usar la crisis como un arma desestabilizadora. Era consciente de que el PSOE no obtendría ningún beneficio de ello, y que el desgarro social solo podía conducir, como así fue, al del propio sistema político, abriendo las puertas al populismo. Por ello, a falta de un diálogo fructífero con el Gobierno de Mariano Rajoy, impulsó todo lo que pudo el diálogo con todos los sectores sociales.